/ Homero Carvalho Oliva
“¿Dónde vivo yo si las palabras son mi casa?”
María Gómez Lara
Los recuerdos siempre vienen asociados a una imagen, a una palabra, a un olor, a un sabor y/o a algún acontecimiento que sirve de estímulo para que se activen. El sábado, 7 de mayo del año del Señor 2022, hablé con mi hermano Alan Díaz de Oropeza, le comenté que estaba escribiendo un breve ensayo sobre las palabras favoritas de los escritores, guardó silencio y presentí que su mutismo era evocatorio y así fue. “¿Te acordás que tenías un banco de palabras?”, me preguntó y le respondí que no, que no lo recordaba.
“Te voy a confesar algo: cuando vivíamos por Villa San Antonio, en la ciudad de La Paz, en la década de los ochenta, yo esperaba que salieras para ingresar a tu dormitorio a elegir libros para leer; en una de mis incursiones clandestinas abrí los cajones de tu escritorio y en uno de ellos encontré una cajita de madera, la abrí intrigado y descubrí que contenía fichas escritas con palabras y sus significados. Me acordé de que, todos los días, mientras leías, anotabas las palabras cuyas acepciones no conocías, buscabas en el diccionario, las descifrabas y apuntabas sus definiciones y conceptos. Creo que tenías cientos de esas fichas de cartulina”, detalló desde su casa, en la ciudad de la Santísima Trinidad, mientras yo lo escuchaba en mi teléfono celular, sentado en un café de la Ciudad de la Santa Cruz, haciendo hora para que llegara mi amiga, la poeta Gigia Talarico.
Fue entonces que la nostalgia, vino presurosa a mi encuentro y recordé, recordé el recuerdo de mi hermano, me recordé a mí mismo asombrado con palabras que hallaba en los libros que leía, novelas, cuentos, poemarios, libros de historia y de ensayos políticos y sociológicos, a través de ellas estaba descubriendo el mundo, comprendiendo la realidad y mi imaginación y escasa sabiduría se alimentaban cada día; las palabras que desconocía eran un hallazgo, como perlas en la arena de una playa, algunas eran misteriosas, otras sonoras, las había sencillas como arrogantes, proteicas, de múltiples significados, en las palabras estaba el origen de todo y de nada, antiguas y nuevas, un jardín o un campo minado.
Me vi niño, anotando palabras en un cuaderno de hojas cuadriculadas; lo hacía porque quería atrapar a las salvajes y domesticarlas en mi boca para que no fueran esquivas en el momento de hablar, porque era tartamudo y me avergonzaba no poder pronunciarlas correctamente. Palabras que asombran a niños y niñas. Aventura, Castillo, Dragón, Hada, Hechizo, Misterio, Galaxia, Océano y muchas otras que ahora me parecen cotidianas. Me gustaba leer porque no tenía que hablar. Al principio las veía como mis enemigas, hasta que una noche, mientras repasaba las del día, el espíritu de las palabras me reveló que solamente debía amarlas para que estas vinieran a mí y, a partir, de entonces, las acariciaba con mi voz interior y las anotaba para cuidarlas, para que siempre estén en mi memoria. Como dice Joubert, descubrí que buscando palabras hallaba mis pensamientos. También recordé algunas palabras que sonaban extrañas en el idioma castellano, pero que eran de uso frecuente en la ciudad de La Paz: Chuño, Wawa, Yapa, Achachila, aparapita… Cuando tuve mi primera borrachera, aprendí que la resaca tenía su propio nombre en aymara, Ch’aki.
Alan, con sus oportunas palabras, me devolvió al sosiego del tiempo de mi juventud inmerso en libros —reservas de palabras compartidas—, a la emoción del descubrimiento y a la fascinación que aún tengo con las palabras.

En la universidad aparecieron nuevos mundos para mí y me di cuenta que todos estaban en este mundo, en el mundo de los libros, que había cientos, miles de palabras por coleccionar, me obsesioné con ellas y opté por las fichas, encontré una caja de madera entre las cosas de mi madre y la tomé para guardarlas palabra por palabra; era el arca de alianza que renovaba cada día con ellas y, hechizado por su poder de comunicación, quería tenerlas a mano para leerlas nuevamente, aprender sus sentidos, disfrutar de sus significados, asociarlas con otras, asumir que una palabra puede ser la misma y otra a la vez, reconocer que pueden cambiar de significados y que en la poesía se expresan a plenitud, como si los poetas las estuvieran nominando por vez primera.
Fui conociendo palabras que me deslumbraban: Luminiscencia, Libélula, Crepúsculo, Celaje, Efímero, Crisálida. Otras que bien podrían denominarse palabras internacionales, que las bauticé como “palabras errantes”, porque iban de un idioma a otro sin cambiar sus caracteres, tales como Hotel, Hospital, Taxi…o palabras originadas en la lengua común del latín: Amar, Alma, Plenitud, Agua, Vida, Tierra…
A medida que las coleccionaba, fui aprendiendo que la significación dependía del contexto; décadas después, leyendo a Wittgenstein, asumí su sabio postulado de “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”, y confirmé que el castellano tenía un infinito de palabras para expresar pensamientos, ideas e imágenes. Me apropié del lenguaje como fuente de conocimiento, tanto del mundo exterior como del interior.
Fue la época en la que, al influjo de las palabras, creí que, de verdad, existía el Necronomicón, un libro que contenía secretos de oscuros poderes a ser convocados por arcanas palabras herméticas, escrito, según H. P. Lovecraft, por un tal Abdul Al Hazred, que décadas más tarde descubrí que era una broma del autor de Los mitos de Cthulhu, jugando con las palabras Al Hazred, que eran un anagrama del inglés all has read, que traducido significa “el que todo lo ha leído”. Fueron años en los que asimilé que en El laberinto de la soledad el minotauro somos nosotros mismos.

Recuerdo algunas de las palabras de mis escritores preferidos; las fui descubriendo en mis lecturas. Son palabras que se repiten en sus versos o en sus prosas; recuerdo que las escribí, las estudié, las amé y me emborraché con ellas. Jorge Luis Borges eligió las palabras Unánime y Conjetura para amarlas con amor de bibliotecario. El marinero Pablo Neruda llegó al mundo cantando Nenúfares, Estrellas y Caracolas. En el baúl lleno de gente, todos los Pessoas compartían su amor por Desasosiego y Lisboa era la palabra que los habitaba. Visitante profundo de los días, Julio Cortázar dejó instrucciones precisas para reconocer a los amigos entre los Cronofamas perdidos en la Cosmopista. Alejandra Pizarnik buscaba la Muerte en las palabras y revivía para morir en un nuevo poema. Calderón de la Barca nos enseñó que las palabras de unos son los Sueños de otros. Ya tenemos el recuerdo de César Vallejo celebrando la Vida, deslumbrándonos con la Muerte. Con Rubén Darío la poesía se nos hizo necesaria como el pan de la Mañana. Seduciendo Alboradas, Federico García Lorca descubrió que la Sangre era el Agua del Amor. El aventurero Oliverio Girondo persiguió la palabra disoluta, la más Puta de las palabras. Antonio Machado nos heredó España, la palabra que guarda la Ñ como un misterio indescifrable. Todos somos Walt Whitman, todos somos Uno enamorados del Otro. Jaime Sáenz reinó una Noche de la que todos tenemos memoria. Para Ricardo Jaimes Freyre, Peregrina es un trino amanecido que cantan las Vírgenes en la vigilia. En Cochabamba, Edmundo Camargo velaba la poesía tal cual Sombra que se pierde en el Laberinto del Tiempo. Eduardo Mitre encontró en la palabra Padre la dimensión infinita del poema. Morador de las aguas, Ambrosio García descubrió la fuente de la mancebía en el Amor de las Muchachas. El corazón de versos, de Matilde Casazola, nos devuelve la Ternura para arrullarnos en las Madrugadas. Músico de palabras, Jorge Suárez Serenateaba infinitos sonetos al viento. En un siglo, Nicanor Parra no dejó de buscar la palabra imposible, la que destruya todo, la que haga renacer todo. Hermann Hesse me reveló que la Felicidad no es otra cosa que Amor, listo, he ahí una pequeña lista de ese inventario desaparecido.
Décadas después seguí descubriendo y anotando palabras, pero ya no de manera metódica. En mi etapa existencialista, la palabra Auténtico, empleada por Jean Paul Sartre en varios de sus textos, me hizo saber que no somos escritores por las cosas que escribimos, sino por la forma como las escribimos. Borges, sin duda alguna, fue una enciclopedia, siempre que lo leía encontraba una nueva palabra. Recuerdo que, al leer el poema “Para leer el I Ching”, quedé intrigado con Ergástula; la busqué en el diccionario y es el nombre que, en la antigua Roma, se daba a la cárcel para esclavos; nunca la usé en mis textos, pero me gusta. Los libros de Gabriel García Márquez que leí en mi juventud me sirvieron para reconocerme como un escritor del sur del sur, un escritor del sur/realismo. Aún lo releo y recuerdo que, cuando leí Memoria de mis putas tristes (2004), encontré la palabra Avorazado, nunca antes la había escuchado ni leído, significa ambición desmedida; la guardé y aún no la he usado en ninguno de mis textos, no sé si alguna vez lo haré. Lo que importa es que aprendí una nueva palabra. Cada día sigo apuntando, en mi desvencijada memoria, palabras que, de tan antiguas y en desuso, parecen como nuevas, o nuevas que, por su sonido, parecen antiguas. El año del Señor 2023 aprendí dos nuevas palabras, hermosas, sonoras y epifánicas: la palabra Étimo, la raíz de la que procede o deriva una palabra. Me la enseñó mi amiga Carmen Concha-Nolte, peruana titulada en Lingüística, y la palabra Amaoto, el sonido de las gotas de lluvia, que llegó hasta mi cajita obsequiada por la poeta argentina Susana Vázquez.
Mi amiga Pilar Crespo recordó una palabra que le enseñó su padre: Pendolista: persona que escribe con muy buena letra; oficio que desempeñaban algunas personas que escribían cartas para las personas que no sabían escribir. En nuestro diálogo recordamos la hermosa película “Estación central”, protagonizada por Fernanda Montenegro, que interpreta a una profesora que escribe cartas para personas analfabetas y se encuentra con un niño cuya madre acaba de morir y quiere buscar al padre que nunca conoció.
Leyendo un artículo, descubrí una palabra que parece una enfermedad; sin embargo, significa picardía erótica: Sicalipsis es una cualidad de malicia sexual que pocos la tienen y suele ser muy divertida.
Recuerdo con nostalgia que, en la alta noche de mi juventud, me deslizaba en el interior de la cajita y, absorto, imaginaba juegos de palabras, volví a ser el niño asombrado ante el alfabeto, descubriendo las diferentes e ilimitadas combinaciones; recuerdo que las hacía dialogar entre ellas: las que tenían significados humildes contra las que rebosaban de soberbia, las que incitaban al pecado contra las castas, las pacifistas intentando calmar a las bélicas…Ahora, me doy cuenta que esas fichas eran un inconsciente homenaje al trabajo de los bibliotecarios, también quiero creer que de esa costumbre me vino la idea de enseñar a mis estudiantes que las respuestas a las preguntas están en la misma pregunta, que siempre hay una de palabra que encubre la respuesta.

Pasaron los años, me dediqué a otras cosas, a la burocracia, a los amigos, al alcohol; luego vino el amor y ocupó mis días, los hijos, la política, la literatura, los viajes y la locura, siempre la locura, y no supe del arca de la alianza de las palabras. Mi cajita palabrera se perdió en alguna mudanza, no lo sé. Tal vez, simplemente, se hizo perder y se soterró en algún lugar de mi memoria, en espera de la palabra precisa que me recuerde dónde y cuándo la dejé, como un reproche por mi olvido. Sin embargo, los ecos de las palabras archivadas de manera ininterrumpida e interminable siguen en mí. Esto responde al cuestionamiento que surgía cuando en mi escritura incluía palabras o términos que, supuestamente, no conocía; ahora sé de dónde venían y sé que están ahí, en mi pasado/presente/futuro, en la cajita, esperando que las convoque. También explica por qué uno de mis libros se titula Seres de palabras y los ensayos que he venido escribiendo acerca del origen de las palabras que estoy reuniendo en un libro que se titula Las Palabras y los días, en el que incluyo temas como “La diversidad de la lengua española (o lenguas españolas)”, “La palabra, ese animal que nos recorre”, “Las palabras, el poder y la libertad”, “De la salvación por la poesía”, “Las palabras que nos habitan”, “Pequeña lista de palabras fecundas” y “La memoria de las palabras, el castellano boliviano”, porque sé que hay palabras que le dan sentido a la memoria poética de los idiomas.
Homero Carvalho Oliva, Bolivia, 1957, escritor y poeta, ha obtenido múltiples premios de cuento, poesía, novela, ensayo y microrrelato a nivel nacional e internacional. Su obra literaria ha sido publicada en otros países y traducida a varios idiomas; sus poemas y cuentos están incluidos en más de ochenta antologías internacionales; es autor de antologías de poesía, cuentos y microcuentos publicadas en muchos países.

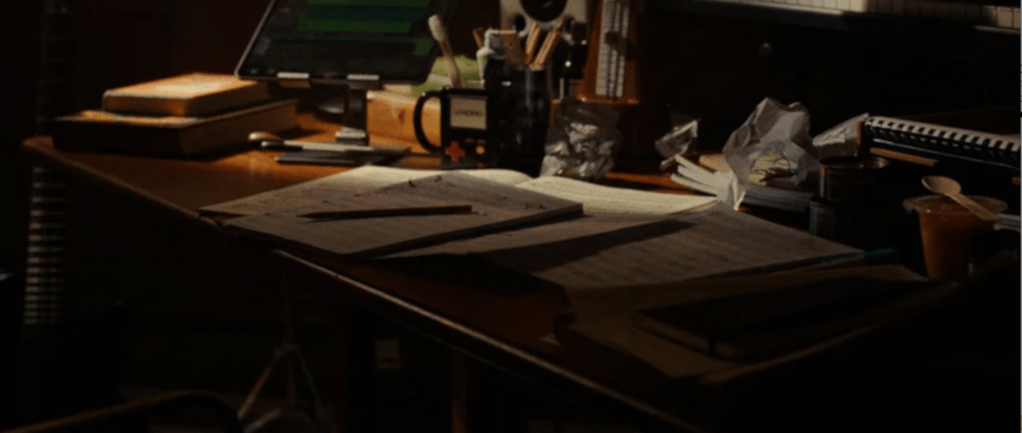
Deja un comentario