Julia Peredo Guzmán /
- Texto leído en la presentación de Escenas de un regreso imprevisto de Guillermo Ruiz Plaza
Por qué leer poesía? ¿Por qué escribirla? ¿Qué hacemos aquí los mismos cuatro gatos (que ya no somos cuatro, ni somos los mismos) sentados para estrenar un libro nuevo de poesía, cuando afuera el mundo arde y se estremece?
Una estudiante me dijo que tal vez la poesía es aún una herramienta de denuncia. Luego fui bombardeada por las denuncias más absurdas que pueda generar una inteligencia artificial. Alguien mencionó que escribir debería ser la forma de alcanzar acaso una suerte de posteridad, un intento de hacer algo por este país, y luego se encerró junto a los libros olvidados que guarda, todavía sin leer, junto al manifiesto de un partido que nunca pudo fundar. La pregunta se mantuvo zumbando todos estos días, pululando en todo tipo de conversaciones.
El propio Guillermo Ruiz recientemente rescataba esta pregunta (o una parecida) en su artículo “Un fósforo en la noche”. En él menciona la capacidad de la poesía, en tiempos de carencia, para iluminar esos espacios donde quedan escondidos nuestros últimos resquicios de sentido. Recuperar un poco la vida, el instante, la unicidad frente a lo informe de un mundo desbordado, excesivo, cuya saturación nos termina fagocitando. Una forma de resistencia, dirá Guillermo, y acaso, cada vez más un refugio, me contesta Benjamín Chávez en una conversación de cafecito, rodeada de palomas de plaza que desperezan al frío.
Continúo entonces en la búsqueda de esa respuesta en la forma fortuita en que llega este libro (como llegan todos) a mis manos en el momento preciso.
Escenas de un regreso imprevisto tiene, desde el propio título, esa consciencia de la transitoriedad entre el volver y lo incierto. El regreso a lo que se resguarda en un rincón de la memoria inscrita o heredada de los lugares amados. Regresar pero sin pretenderlo, con la disposición de un barco a la deriva ante lo inasible del tiempo que decide por uno. Ubicarse en ese presente que destella y mirar, por un momento, su transcurso luminoso. No es casual que el poema que lo inaugura se titule “Aquí me tienes”. Para Ruiz, tal vez, se trata de ser ese pájaro que aparece como un fantasma en la portada y visita algunos de sus poemas.
La Paz
El esqueleto de un pájaro cubierto de hormigas alza un vuelo repentino. Tapizado de pieles secas está el camino, y mi oficio es encantar serpientes. Custodiada por los cerros de ropajes cardenalicios, la ciudad hierve idéntica a sí misma. Con un pañuelo de luz, las calles barren el espejismo de los años. Me arrodillo ante el sol de la altura y el viento frío que reparte a manos llenas olores íntimos. ¿Cómo hacemos para volver, Nuestra Señora, si nunca nos fuimos?
El mismo pájaro lo visita frente a esa madre que aún es aquella muchacha valiente que ahora no canta: una pincelada de fuego,/ una fulguración tan breve/ como el mal silencioso que una noche/ tocó su frente irremediable.
Para Guillermo Ruiz, como lo ha dicho en algunas ocasiones, este regreso a La Paz, a la madre, a la poesía se da a través del dolor. Pero no es un dolor lastimero, dramático. Tiene más relación con lo reconocible, lo entrañable arraigado en las cosas más cotidianas que brillan y se desdibujan: un almuerzo familiar en una parrilla, el Choqueyapu fluyendo y persistiendo, una casita con jardín asediada de edificios. Esa cotidianidad que en La Paz envuelve el frío y que conserva un poco de nostalgia y de intemperie.
Pero ese sentimiento no es solamente una apelación a lo geográfico. Muchos lugares conservan ese llamado a la contemplación, a la celebración de un instante que agoniza. Es la misma mirada con la que Ruiz asiste a la poesía, a la escritura. Leer a viejos amigos de las letras y los jardines es permitirse también el deslumbramiento.
Mirador de Tenerife
Página tras página,
deslumbramiento tras deslumbramiento,
interminable,
con una obstinación que hace palidecer
la topografía fugitiva de las nubes.
Vértigo a vértigo,
contra roquedales y silencio,
escritura salobre que rompe
y se rompe contra el tiempo.
Cada palabra, un estallido de sal,
súbita flora salvaje de labios negros,
el lugar donde el océano vierte su hierro fundido, su fervor, su olvido,
la poderosa sinrazón, el absurdo preciso
que la encadena
a este ejercicio de asombros y sombras,
al eterno retorno de la página en blanco del amanecer,
por donde cruzan sílabas
de vuelo rasante y pico sangriento.
Me inclino sobre la baranda carcomida
por el aliento del Atlántico,
buscando mi rostro pasajero
en ese espejo sin límites,
y encuentro la negrura perfecta
de noches remotas, el niño, el silencio primigenio,
y la hondura ciega que, a solas, por pasillos furtivos,
quise tocar con manos temblorosas:
la poderosa sinrazón, el absurdo preciso
de estas cadenas,
de esta cadencia
venida de los confines del misterio.
Página tras página,
deslumbramiento tras deslumbramiento.
Guillermo transita entonces esos espacios de la contemplación que permiten lo efímero. Volver para volver a irse. Regresar al instante donde el eco de una canción de cuna ha dejado un resquicio para tomar el sol y sonreír. Contemplación de lo que se extraña, lo que se conserva, lo que ya no es. Reconciliarse también con el olvido, con el transcurso del tiempo y permitirse acariciarlo desde una mirada silenciosa. En su escritura, el arder no es un incendio que arrasa, es acaso simplemente el rescoldo de un hogar que cobija aquello que está en ese nacimiento, la dulzura de esa extinción que nos habita y al mismo tiempo nos conforma.
Dice Bradbury que el secreto está en emborracharse de escritura para evitar que el mundo nos alcance y termine por envenenarnos. Vacunarse de a poquito con el propio veneno para sobrevivir. Piglia nos recuerda que la poesía sucede cuando el lector levanta la vista, el momento que no es accesible al ruido, en el que la poesía comienza su solitario viaje hacia la posteridad o el olvido. La tarea de ablandar el ladrillo, dirá Cortázar, antes de detenerse ante el latido de metal de una cucharilla. Tal vez, si podemos ensayar un intento de respuesta a las preguntas iniciales, la resistencia no consista en otra cosa que en habitar el instante. Descubrir leyendo en voz alta la textura y el peso de una palabra que antes no existía: puraduralubia, trilce, golonniña. Leer poesía política con doble fila de pitidos en la cola para la gasolina. Conocer el poema que llegado el momento será el regalo preciso que inaugure o despida una historia de amor extinta. Escuchar a un autor atravesando oceánicas distancias temporales, rasgando las fisuras idiomáticas alojándose en el centro mismo de una experiencia que antes no tenía nombre y que, si no nos salva, aún nos permite seguir.
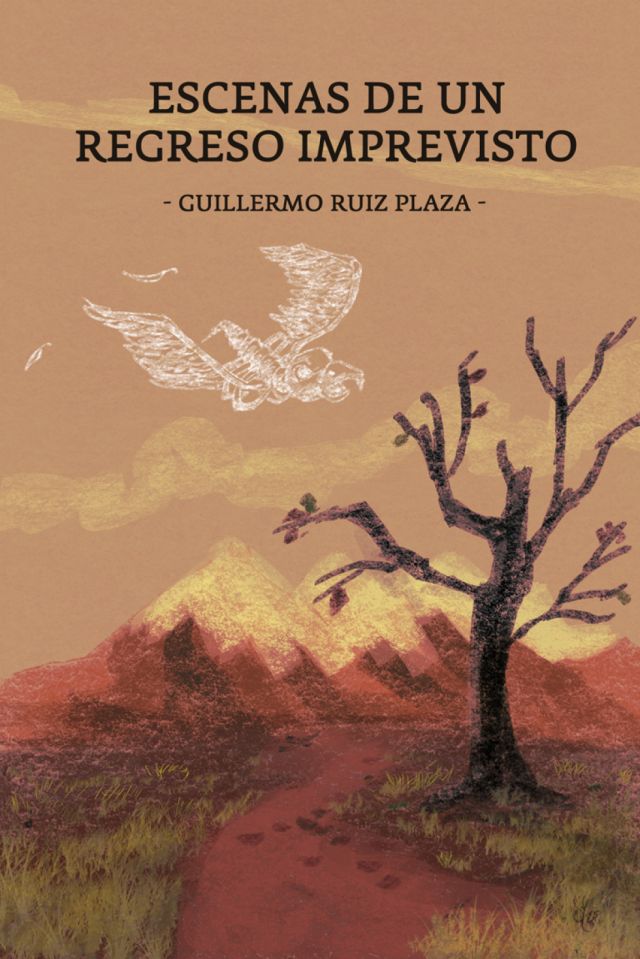

Deja un comentario