El Duende se siente honrado al publicar esta página que cuenta con una editora invitada. En esta oportunidad es la escritora, actriz, cantante y docente Julia Peredo G. quien comparte con los lectores una propuesta textual-curatorial.
Julia Peredo Guzmán
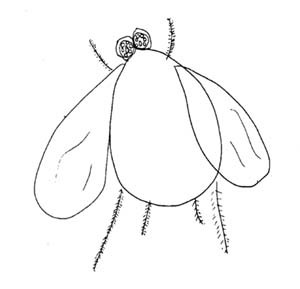
“Vosotras, las familiares,/ inevitables golosas,/ vosotras, moscas vulgares,/ me evocáis todas las cosas” (Las moscas, 1907). Así describía Antonio Machado a este pequeño ser alado, ajeno al brillo de las mariposas y la laboriosidad de las abejas. Insecto pequeño, cotidiano, que encierra en sí el paso del tiempo y su evidente transcurso: simultáneamente la pluma y el arado, la mesa y la basura, la cuna y el sepulcro. Augusto Monterroso, con su entrañable sentido del humor, confesaba:
“Hace años tuve la idea de reunir una antología universal de la mosca. La sigo teniendo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que era una empresa prácticamente infinita. La mosca invade todas las literaturas y, claro, donde uno pone el ojo encuentra la mosca. No hay verdadero escritor que en su oportunidad no le haya dedicado un poema, una página, un párrafo, una línea; y si eres escritor y no lo has hecho te aconsejo que sigas mi ejemplo y corras a hacerlo (…). Quizá el último transmisor de nuestra torpe cultura occidental sea el cuerpo de esa mosca, que ha venido reproduciéndose sin enriquecerse a lo largo de los siglos.” (Monterroso, Las Moscas, 1972). La literatura, hermana de lo incomprensible, aletea con la mosca por los rincones del tiempo.
Y es que basta con un zumbido para que podamos deducir lo que se acerca. Entra Dickinson:
Oí zumbar una mosca ¾ al morir
La Quietud del Cuarto
Era como la Quietud del Aire ¾
Entre los Espasmos de la Tormenta ¾
Los Ojos que me rodeaban ¾se habían vaciado¾
Y las Respiraciones se unían firmes
Para la última Acometida ¾ en que el Rey
Atestiguaría ¾en el Cuarto¾
Yo había legado mis recuerdos ¾Cedido
La porción de mí que era
Cedible ¾y fue en ese momento
Que se interpuso una mosca ¾
Con azul ¾indeciso, entrecortado zumbido¾
Entre la luz ¾y yo¾
Y entonces las Ventanas fallaron ¾y entonces
no pude ver para ver¾
(Emily Dickinson, Poema 465, 1861)
También desde la voz del moribundo encarna a la mosca Horacio Quiroga. “No me siento ya un punto fijo en la tierra, arraigado a ella por gravísima tortura. Siento que fluye de mí como la vida misma, la ligereza del vaho ambiente, la luz del sol, la fecundidad de la hora. Libre del espacio y el tiempo, puedo ir aquí, allá, a este árbol, a aquella liana. Puedo ver, lejanísimo ya, como un recuerdo de remoto existir, puedo todavía ver, al pie de un tronco, un muñeco de ojos sin parpadeo, un espantapájaros de mirar vidrioso y piernas rígidas. Del seno de esta expansión, que el sol dilata desmenuzando mi conciencia en un billón de partículas, puedo alzarme y volar, volar…Y vuelo, y me poso con mis compañeras sobre el tronco caído, a los rayos del sol que prestan su fuego a nuestra obra de renovación vital” (Horacio Quiroga, las moscas, 1935).
En su ligereza, la mosca es entonces una clave del tiempo, de la finitud. Pregunta Eluard frente al cuerpo de un niño: “¿Qué mosca de su vida/es madre de las moscas de su muerte? (Eluard, Cuatro chicos, 1921). Ella remite a la descomposición y al devenir, es un síntoma de la entropía. Los dos extremos de su ínfima existencia están signados por el desecho, ese cadáver a través del cual sobrevive y que al mismo tiempo desintegra. Desde esa mirada, reinventa Baudelaire un tempus fugit donde la belleza reside precisamente en el instante mismo de la disolución.
“Y el cielo contemplaba la osamenta soberbia
Como una flor expandirse.
La pestilencia era tan fuerte, que sobre la hierba
Tú creíste desvanecerte.
Las moscas bordoneaban sobre ese vientre podrido,
Del que salían negros batallones
De larvas, que corrían cual un espeso líquido
A lo largo de aquellos vivientes harapos.
Todo aquello descendía, subía como una marea,
O se volcaba centelleando;
Hubiérase dicho que el cuerpo,
inflado por un soplo indefinido,
Vivía multiplicándose.
Y este mundo producía una extraña música,
Como el agua corriente y el viento (…)”
(Baudelaire, Una carroña,1857)
La misma sensualidad advierte Baal (¿el señor de las moscas?) en la obra homónima de Brecht, según la cual “(…) el amor se parece a lo que se experimenta cuando se deja flotar el brazo desnudo en las aguas de un lago y las algas se nos enredan en los dedos; al tormento del árbol que, en su embriaguez, se pone a cantar gimiendo; a la borrachera que procura el vino en un día caluroso y el cuerpo de la mujer que penetra en nosotros por todos los repliegues de la piel, como un vino muy fresco. Suaves como plantas mecidas por el viento son sus articulaciones, y la violencia del choque hace pensar en las moscas que luchan contra la tempestad, y su cuerpo rueda sobre ti como la arena fría” (Baal, 1922).
Las moscas como sonido, como hálito, como colectividad. Así los personajes de Fernanda Melchor, miríada ellos mismos en su perplejidad infantil: “la brisa caliente, cargada de zopilotes etéreos contra el cielo casi blanco y de una peste que era peor que un puño de arena en la cara, un hedor que daban ganas de escupir para que no bajara a las tripas, que quitaba las ganas de seguir avanzando. Pero el líder señaló el borde de la cañada y los cinco a gatas sobre la yerba seca, los cinco apiñados en un solo cuerpo, los cinco rodeados de moscas verdes, reconocieron al fin lo que asomaba sobre la espuma amarilla del agua: el rostro podrido de un muerto entre los juncos y las bolsas de plástico que el viento empujaba desde la carretera.” (Melchor, Temporada de Huracanes, 2017)
En un vuelo continuo y confuso la mosca va deshaciendo unos desechos para conformar otros, para conformarse, en su presencia fútil, también a sí misma. Asociadas a la muerte, las moscas de la culpa, las erinias, lastimeras viejas de la conciencia, son las mensajeras de Júpiter en la rescritura de Sartre de la Orestíada.
“ELECTRA: Cuelgan del techo como racimos de uvas negras, y son ellas las que oscurecen las paredes; se deslizan entre las luces y mis ojos, y son sus sombras las que me hurtan tu rostro.
ORESTES: Las moscas…
ELECTRA: ¡Escucha!… Escucha el ruido de sus alas, semejante al ronquido de una forja. Nos rodean, Orestes. Nos espían; dentro de un instante caerán sobre nosotros, y sentiré mil patas pegajosas sobre mi cuerpo. ¿Dónde huir, Orestes? Se hinchan, se hinchan, ya son grandes como abejas, nos seguirán por todas partes en espesos remolinos. ¡Horror! Veo sus ojos, sus millones de ojos que nos miran.
ORESTES: ¿Qué nos importan las moscas?
ELECTRA: Son las Erinias, Orestes, las diosas del remordimiento.” (Las moscas, 1943)
Y es que, en su afán carroñero, son, ante todo, destructoras. Tal el gesto que la escritura hereda y explota: fermenta los desechos de un lenguaje que continuamente se deshace. La destrucción es, para la mosca como para la escritura, una premisa de la construcción, un lugar para lo insólito, la posibilidad de ver, desde sus múltiples ojos, otra versión del tiempo, la muerte y la historia.
“Mirá, no es normal ni decente que una mosca vuele de espaldas. No es ni siquiera lógico si vamos al caso (…). Pero en realidad esa mosca sigue volando como cualquier mosca, sólo que le tocó ser la excepción. Lo que ha dado media vuelta es todo el resto ¾dijo Polanco¾. Ya te podés dar cuenta de que nadie me lo va a creer, sencillamente porque no se puede demostrar y en cambio la mosca está ahí bien clarita. De manera que mejor vamos y te ayudo a desarmar los cartones antes de que te echen de la pensión. ” (Cortázar, los Testigos, 1951).
Deja un comentario